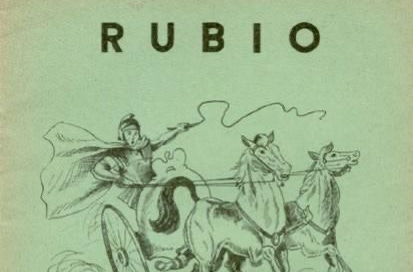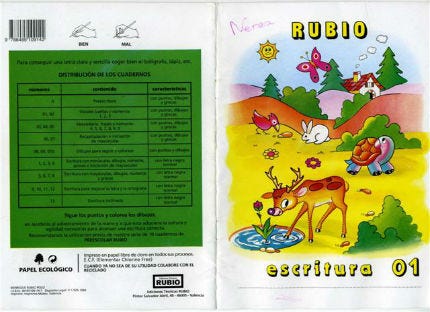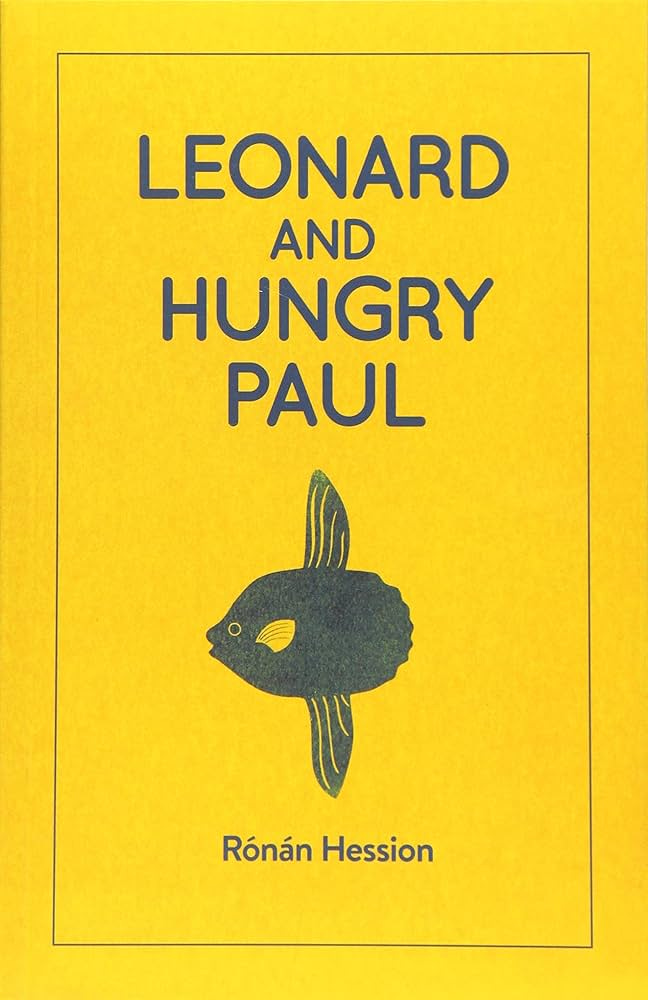Cuadernillos de verano
Pertenezco a esa generación que en los meses de verano no se libraba del repasar, al menos durante un par de horas cada día, las materias que varias profesoras, algunas más incompetentes que otras, habían introducido casi a presión en mi pequeña cabeza a lo largo de todo el curso escolar. La pequeña tortura de lo que mi mente infantil consideraba un auténtico disparate (seguir haciendo deberes en verano aunque no hubiera colegio; ¿a qué monstruo se le había ocurrido semejante tortura?) se encontraba dentro de un pequeño cuadernillo de portada con personajes de colores híper saturados que amenazaban mis ratos de piscina o programación televisiva infantil bajo los subtítulos Cálculo y Escritura de los archiconocidos Cuadernillos Rubio.
Los Cuadernillos Rubio nacieron en los años 50, cuando Ramón Rubio, profesor valenciano, quiso mejorar la letra y las cuentas de sus alumnos con un método sencillo y progresivo. Lo que empezó como una herramienta pedagógica se convirtió, sin quererlo, en un ritual estival para generaciones enteras. Yo fui una de esas niñas: cada verano, entre la piscina de Guadalajara, la playa en Almería, aprender a manejar bien la bici y comer cerezas hasta ponerme mala, los Rubio reaparecían como una especie de deber marcial, casi inevitable, con sus sumas, restas, frases a copiar impregnadas del olor a papel nuevo que anunciaba que las vacaciones también tenían sus reglas.
Ahora que empieza el verano oficialmente después de semanas en las que el calor nos ha dejado un anticipo de lo que nos espera a los que no contamos con el alivio de un embalse, playa o piscina cerca, me doy cuenta de que los cuadernillos, más allá de obligarme a mantener el conocimiento escolar latente, me preparaban para la vida de una adulta que se queda trabajando cuando todo el mundo se va.
Hoy ya no relleno cuadernillos Rubio, pero sigo pasando los veranos con bolígrafo en mano. Hace tres años estudiaba la oposición como quien atraviesa una llanura infinita a mediodía: con cansancio, determinación y la sensación de que no hay sombra a la vista. Ahora me quedo en la oficina, con aire acondicionado y jornadas que, aunque largas, no exigen el tipo de fe que exige estudiar sin garantías. El verano ha cambiado de forma, pero sigue teniendo algo de prueba de resistencia.
Pienso en mi madre que, además de su horario laboral remunerado, debía atender otro horario laboral de inexistente retribución que incluía atender una casa y una familia con una niña que no quería hacer sus deberes de verano. Pienso en sus esfuerzos para llegar a todo, los mismos que hacen algunas de mis compañeras. En los esfuerzos de todas esas mujeres que, llegada la estación del supuesto descanso, se convierten en malabaristas profesionales: combinan horarios, meriendas, colonias y campamentos urbanos, suegros y abuelos, reuniones, piscinas, deberes, listas y culpa. Mientras yo escribo esto con un rato de silencio y una bebida fría, ellas resuelven ecuaciones más complejas que cualquier cuadernillo Rubio. Y lo hacen sin que nadie les dé sobresaliente.
Quizá por eso, cada pequeño respiro que nos damos -aunque no sea perfecto ni largo como los que vemos en las pantallas de nuestros móviles- cuenta como una pequeña forma silenciosa de conquista. Esa sensación placentera que te da el momento de meterte en el agua con o sin hijos; ver películas hasta tarde sabiendo que no tienes que madrugar al día siguiente; el helado sin pensar en ejercicios para que no se vaya a las cartucheras es el triunfo adulto de la niña que terminaba el cuadernillo de cálculo con una sonrisa feliz antes de ponerse el bañador.
El podcast: esta newsletter se ha hecho eco en muchas ocasiones de mi amor incondicional por Arsénico Caviar y sus dos creadores. Pero sin duda el último episodio A favor de Escapar es una joya sobre todo ahora que me doy cuenta de que, hasta septiembre no me voy de vacaciones. Para tod@s aquell@s que, como yo, todavía tienen que esperar varias semanas para abandonar temporalmente sus obligaciones, dadle un escucha.
El reto: los veranos en la oficina son momentos en los que el volumen de trabajo desciende considerablemente y te da tiempo, más allá de las obligaciones fuera de la misma y de la jornada laboral reducida en algunos casos, a cultivar nuevos hobbies, ordenar literal y figuradamente nuestras vidas y adquirir habilidades útiles. Este verano que he de pasar ligada a la oficina me he propuesto retomar y mejorar el francés macarrónico que abandoné al acabar la ESO, motivada por mi último viaje a París. ¿Quién sabe? este puede ser el primer paso para cumplir mi sueño de ir cada día a trabajar al Louvre.
El libro: después de arrasar en la Feria del Libro y llevarme el mayor número posible de volúmenes que no paran de acrecentar mi wishlist, he empezado Leonard y Hungry Paul. Una novelita sencilla, con personajes entrañables, sin demasiadas pretensiones de grandilocuencia que te deja el corazón blandito y espacio para reflexionar sobre los pequeños gestos que verdaderamente nos pueden hacer felices.